 |
 |
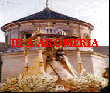 |
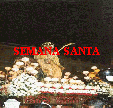 |
 |
HISTORIA |
| RESUMEN HISTÓRICOS
|
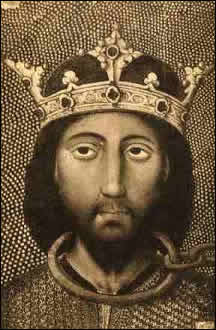 |
| En 1481, como represalia por una incursión capitaneada por el marqués de Cádiz contra Ronda, sus habitantes se apoderaron de Zahara. Una serie de acciones bélicas se desataron inmediatamente; el 28 de febrero, tropas andaluzas tomaron Alhama, que ya no se perdería pese a los repetidos intentos de recuperación por parte del monarca granadino Abu-I-Hasan Alí, y de su visir Bannigas. Poco más tarde, un golpe de estado, llevó a la Alhambra a Muhammad XII (Boabdil). Por su parte, "El Rey Viejo", padre de Boabdil, instalado en Málaga, realizó con éxito una serie de saqueos por los campos de Tarifa, Cañete la Real, Teba, Ardales y Turón; Igualmente, en los primeros días de abril, el soberano granadino se decidió a correr las comarcas cordobesas de Baena y Luque desde donde, tras asolar los campos regresó a Granada con abundante botín. No obstante, deseaba Boabdil un éxito mayor que el producto de los saqueos y lo buscó, tal vez aconsejado por su suegro Aliatar, poniedo sitio a Lucena el 20 de abril mientras otros contingentes de tropas corrían las tierras de Aguilar, Montilla, La Rambla, Santaella y Montalbán. DESARROLLO DE LA BATALLA
|
| como tal aparece definida en el siglo IX, en la correspondencia mantenida con los geonim o directores espirituales de las academias talmúdicas de Oriente Medio, cuyo prestigio intelectual les daba una autoridad aceptada por todos los judíos. Uno de estos, Natronai bar Hilai, gaon de Sura, escribió en la mitad del siglo IX unas largas cartas a los hebreos lucentinos en respuesta a una serie de cuestiones de índole moral, teológica o de meras relaciones humanas que estos le había planteado. También le remitió un formulario de cien bendiciones para recitar diariamente, aludiendo a ella, como que hace tiempo al-Yussana es una ciudad judía que cuenta con gran población (...) sin ningún gentil. La subida al trono de Abd al-Rahman III el año 912 y la ascensión al poder del judío Joseph Hasdai ibs Shaprut como nasi de los judíos, ejerciendo su jurisdicción, delegada del poder del califa, sobre todas las comunidades hebreas de al-Andalus, permitió el incremento de la importancia e influencia de la Lucena judía. Por otra parte, las academias orientales, que habían mantenido encendida la llama del judaísmo, iluminando con su sabiduría a muchas comunidades de la diáspora, entre ellas a Lucena, sufrieron a lo largo del siglo IX y parte del X una larga decadencia que anunciaba su desaparición. A la muerte de Saadia, su último gran rabino, considerado como el príncipe de los talmudistas, la academia de Sura desapareció como centro de ciencia y de tradición, manteniéndose, no obstante, la de Pumbedita, gracias a la ayuda de las comunidades hebreas de El Cairo y Bagdag. Los últimos intelectuales de Sura, trataron desesperadamente de hallar los medios para restituir el viejo esplendor a su academia, y con tal pretensión se embarcaron a la búsqueda del apoyo de las aljamas occidentales. Tras un naufragio, apresados por el almirante de la armada cordobesa Ibn Rumahis, fueron conducidos con su jefe, el rabí Mosseh ibn Hannoch, a Córdoba, para ser vendidos como esclavos en el zoco; reconocidos por los de su raza, fueron comprados y remitidos, incorporándose su bagaje cultural al de la comunidad cordobesa. Se desplazó de este modo la cultura talmúdica del Oriente Medio al extremo occidental europeo, convirtiendo al-Andalus en el centro espiritual del judaísmo. No obstante, la academia de Sura mantendría su antiguo esplendor hasta la muerte, el año 1033, de su último gaon, rabí Hai, si bien, para entonces, la dirección espiritual de los judíos había desaparecido de Córdoba y se encontraba en Lucena, ya denominada Perla de Sefarad. Muchos judíos notables abandonaron Córdoba para refugiarse en Lucena cuando el califato cordobés se desmoronó en medio de las luchas por el poder político. Resultado trágico de crisis fue el pogrom del año 1013, que lanzó al exilio a la comunidad israelita de Córdoba y con ella a sus intelectuales. En estas circunstancias, Lucena, como otras ciudades de tradición judaica, a medio camino entre Córdoba y Granada, con una población casi enteramente sefardí, recibió en razón de su proximidad, un importante contingente de hebreos cordobeses que huían de la persecución. Con la desaparición del Califato y la disgregación del al-Andalus, Eliossana cayó en la órbita del reino de Granada, aumentando considerablemente autonomía y libertades de modo paralelo al crecimiento de su poder económico. No se puede explicar de otra manera la rebelión, a finales del siglo XI, de los judíos lucentinos contra el emir granadino, Abd Allh, a consecuencia de un abusivo aumento de los impuestos. El comercio era, junto al cultivo de los viñedos, uno de los pilares fundamentales de la economía lucentina. Existían muchos mercaderes que mantenían relaciones comerciales con las grandes ciudades de España y también con países del Oriente Medio. Los judíos lucentinos viajaban especialmente a Egipto, realizando sus negocios con los judíos locales. Coincidiendo con el máximo esplendor de la Lucena judía, casi todo el siglo XI y parte del XII puede considerarse como el Siglo de Oro del judaísmo español. En lo literario, siguiendo el valioso criterio de Moseh ibn Ezra (+ 1140), estos años señalan el máximo florecimiento de las letras hebraicas, teniendo a Eliossana como foco cultural de primera magnitud y, muerto en 1033 el último gaon, rabí Hai, como directora espiritual del judaísmo gracias a la figura del lucentino Ishaq ibn Gayyat, el primero de los maestros sefardíes, que recogió y conservó la tradición intelectual talmúdica. Lucena fue morada de muchas figuras de renombre intelectual, unas nacidas en la ciudad y otras llegadas a estudiar o a vivir en ella: Ishaq ibn Levi ibn Mar Saul, que destacó como poeta, Ishaq ibn Chicatella, gran filólogo. Las figuras cumbres de la poesía hebraico española ibn Gabirol y Jehuda-Levi moraron dentro de las murallas lucentinas. En la segunda mitad del siglo XI fue Granada la que se dejó sentir su influencia sobre Lucena. Samuel ibn Nagrella, visir y mecenas de los intelectuales de su época, amigo de ibn Gayyat, la protegió grandemente. Gracias a ello, el grado de autogobierno de Eliossana llegó a expresarse en la preponderancia de los hebreos lucentinos sobre los musulmanes, obligados éstos a vivir en el arrabal, sin posibilidad de pernoctar dentro del recinto amurallado; y en el mantenimiento de una fuerza militar propia; lo que, unido a las peculiaridades de índole jurídica y de gobierno, la convirtieron en una especie de república teocrática. No se podría explicar el esplendor de Lucena en el siglo XI sin la figura de ibn Gayyat, juez de los hebreos lucentinos y piedra fundamental sobre la que se levantó el prestigio de la yeshivá, academia de estudios talmúdicos. Calificado como el mejor poeta de su generación por Moseh ibn Ezra, compuso varios tratados sobre Halakhá y el lenguaje. Sus poesías eran recitadas y transmitidas de boca en boca. Un año antes de la muerte de Ishaq ibn Gayyat llegó a Lucena quien le sucediera al frente de la aljama; Ishaq al-Fasi, uno de los mejores talmudistas de todos los tiempos, sólo aventajado por Maimónides. Su categoría intelectual, sus dotes políticas y diplomáticas, revelan la importancia de Lucena, a cuyo rabinato mayor se accedía no sin disputa, siendo preciso gozar de reconocido prestigio. Sucedió a al-Fasi a la edad de 20 años Joseph ibn Migash ha-Leví, a quien le tocó asistir como rabino mayor al pago del rescate con que obligaron los almorávides a la comunidad hebraica lucentina, como premio de compra de su libertad religiosa. Casi contemporánea a este hecho es la célebre descripción que el viajero y geógrafo Al-Idisi realizó de Lucena. Dice así: "Entre el Sur y el Oeste (de Cabra) está Lucena, la ciudad de los judíos. El arrabal está habitado por musulmanes y por algunos judíos; en él se encuentra la mezquita, pero no está rodeado de murallas. La villa, por el contrario, está ceñida de buenas murallas, rodeada por todas partes por un foso profundo y por canales cuyos excedentes de agua vierte en este foso. Los judíos viven en el interior de la villa y no dejar penetrar en ella a los musulmanes. Son allí los judíos más ricos que en algún país sometido a la dominación musulmana y están muy sobre aviso de las empresas de sus rivales". Pasado el primer tercio del siglo XII, la invasión almohade forzó a la conversión o a la muerte a aquellos no musulmanes que habían habitado al-Andalus durante siglos, y que no habían emprendido todavía la huida hacia el exilio. En 1148 la academia de Lucena fue clausurada para siempre y los judíos lucentinos buscaron asilo en los reinos cristianos. La qiná de Abrahan ibn Ezra, pone el acento patético en el final de esta etapa de la historia de Lucena: "El llanto de mis ojos, como llanto de avestruz, es por la ciudad de Eliossana; libre de tachas, aparte allí moró la cautiva comunidad, sin cesar hasta cumplir la fecha de mil setenta años; pero vino su día, huyó de su gente y ella quedó como viuda, huérfana de Ley, sin Escritura, sellada la Misná, el Talmud estéril se tornó y todo su esplendor perdió..." Abrahan ibn Daud, en los párrafos finales de su sefer ha-Qabbalah, refiere cómo el judaísmo, tras este terrible golpe, florecía nuevamente en tierras cristianas. Es sabido que Mair ibn Joseph, último rabino de Lucena, impartía sus enseñanzas talmúdicas en Marbona, en el Sur francés. |